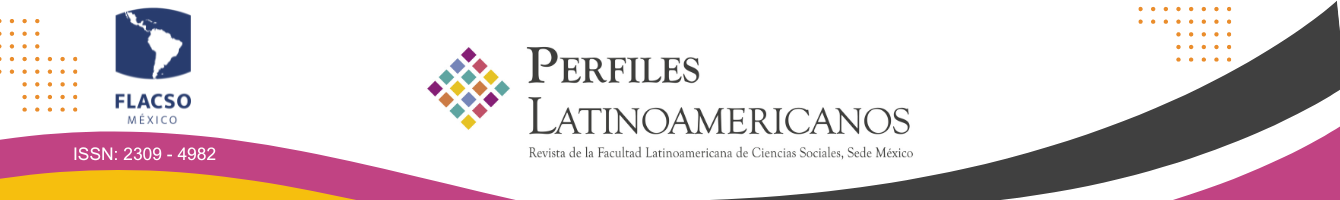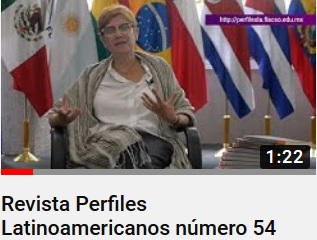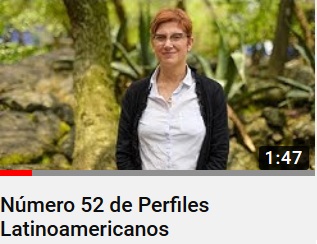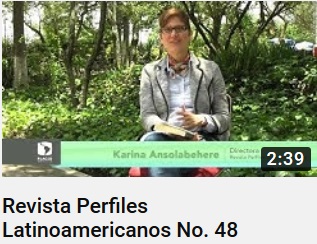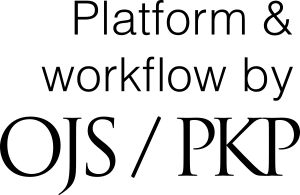La efectuación del territorio en un caso de toma de tierra en Córdoba, Argentina
DOI:
https://doi.org/10.18504/pl2856-006-2020Palabras clave:
estrategias, estatalidad, control, administración, conflictos sociales, dispositivos de poderResumen
En esta investigación se estudia la efectuación de territorios en el conflicto por toma de tierra en Cura Vasco, Córdoba, Argentina. El territorio se efectúa en la intersección entre dispositivos de poder y estrategias de los sujetos en lucha. Analizando el discurso de trece entrevistas en profundidad, hemos encontrado que el dispositivo que allí opera es el político-administrativo, que a su vez emerge como estrategia de los sujetos en lucha. El territorio que se efectúa se caracteriza por ser intervenido: por el control de las relaciones sociales y los procesos organizativos para fines de reproducir la estatalidad.
Descargas
Citas
Avalle, G. (2017). Técnicas de gubernamentalidad y degradación de derechos. Análisis de programas laborales en Argentina. Sudamérica: Revista de Ciencias Sociales, (6), 114-136. Recuperado de https://fh.mdp.edu.ar/revistas/index.php/sudamerica/article/view/2278/2378
Avalle, G. (2010). Las luchas del trabajo: sentidos y acciones de docentes, meretrices y piqueteros en Córdoba. Córdoba, Argentina: EDUCC.
Avalle, G. & De la Vega, C. (2011). Dime dónde vives y te diré quién eres. Sujetos, políticas y Estado en mi casa, en mi vida. En P. Scarpponetti & A. Ciuffolini (Comps.), Ojos que no ven, corazón que no siente. Relocalización territorial y conflictividad social: un estudio sobre los Barrios Ciudades de Córdoba (pp. 34-59). Buenos Aires: Nobuko.
Capdeville, J., De la Vega, C. & Villegas Guzmán, S. (2013). Terrenos de resistencia: prácticas colectivas y modos de intervención estatal en los barrios. En A. Núñez (Ed.), Tiempos itinerantes: apropiación y expropiación de territorialidades sociales en ciudades argentinas (pp. 247-285). Mar del Plata: Eudem.
Ciuffolini, M. A. (Comp.). (2017). Lucha por la tierra. Contexto e historias de las tomas de tierra en Córdoba. Córdoba, Argentina: EDUCC.
Ciuffolini, M. A. (2011). Control del espacio y los recursos sociales: lógicas, relaciones y resistencias en la constitución de lo urbano. En A. Núñez & M. A. Ciuffolini (Comps.), Política y territorialidad en tres ciudades argentinas (pp. 21-36). Buenos Aires: El Colectivo.
Ciuffolini, M. A. (2010). Resistencias: Luchas sociales urbanas en Córdoba post-2001. Córdoba, Argentina: EDUCC.
Ciuffolini, M. A. (2008). En el llano todo quema: movimientos y luchas urbanas y campesinas en la Córdoba de hoy. Córdoba, Argentina: EDUCC.
Ciuffolini, M. A., De la Vega, C., Job, S., Ferrero, M. M., Gallego, A., Avalle, G. et al. (2013). Escribir las prácticas. Una propuesta metodología para investigaciones de Extensión o de Responsabilidad Social Universitaria. Studia Politicae, (25), 5-30.
Cobos Pradilla, E. (1997). Regiones o territorios, totalidad y fragmentos: reflexiones críticas sobre el estado de la teoría regional urbana. EURE. Revista Latinoamericana de Estudios Urbano Regionales, 22(68), 45-55.
Colectivo de Investigación El Llano en Llamas. (2013). Informe preliminar, Tomas de tierras en Córdoba. Recuperado el 5 de mayo de 2018, de https://www.academia.edu/7453545/2013_TOMAS_DE_TIERRAS_EN_LA_PROVINCIA_DE_C%C3%93RDOBA
Dattoli, J., Gabosi, M. J. & Pérez, I. (2 011). Relevamiento de barrios informales en el aglomerado del Gran Buenos Aires y la provincia de Córdoba. Revista CIS, 9(15), 79-86.
De Certeau, M. (1996). La invención de lo cotidiano. México: Universidad Iberoamericana.
Deleuze, G. (1994). Lógica del sentido. Barcelona: Paidós.
Elías, S. (2006). La lucha por el territorio y la autonomía indígena en Guatemala. Asuntos Indígenas, (4), 1-10.
Foucault, M. (1994). Dichos y escritos. Tomo III. Madrid: Editorial Nacional.
Foucault, M. (1988). El sujeto y el poder. Revista Mexicana de Sociología, 50(3), 3-20. DOI: https://doi.org/10.2307/3540551
Giaretto, M. (2 009). Las tomas de tierras urbanas y las posibilidades de una crisis del régimen de propiedad. Ponencia presentada en el XXVII Congreso ALAS, Universidad de Buenos Aires, Buenos Aires.
Giménez, G. (1999). Territorio, cultura e identidades. La región socio-cultural. Estudios sobre las Culturas Contemporáneas, V(9), 25-57.
Gottman, J. (1973). The people and their territory: The partitioning of the world. The Significance of Territory. Charlottesville: The University Press of Virginia.
Guattari, F. & Rolnik, S. (2008). Micropolítica. Cartografías del deseo. Madrid: Traficantes de Sueños.
Harvey, D. (2004). El “nuevo” imperialismo: acumulación por desposesión. En Socialist Register. 99-129. Recuperado el 5 de mayo de 2018, de https://socialistregister.com/index.php/srv/article/view/14997
Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC). (2010). Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2010. Recuperado el 12 de marzo de 2018, de https://www.indec.gob.ar/indec/web/Nivel4-Tema-2-41-135
Job, S. & Ferrero, M. (2011). Mi Casa Mi Vida: para la seguridad de ellos. En P. Scarpponetti & A. Ciuffolini (Comps.), Ojos que no ven, corazón que no siente. Relocalización territorial y conflictividad social: un estudio sobre los barrios ciudades de Córdoba (pp. 156-180). Buenos Aires: Nobuko.
Lefebvre, H. (1 976). Espacio y política. El derecho a la ciudad II. Barcelona: Península.
Loureiro, C. (2000). A Assembléia Permanente de entidades de Defesa do Meio Ambiente-RJ e o Pensamento de Esquerda: análise crítica do coletivo organizado a partir do depoimento de suas históricas lideranças históricas estaduais. Tesis de doctorado, Escola de Serviço Social, Río de Janeiro.
Mançano Fernandes, B. (2013). Territorios: teoría y disputa por el desarrollo rural. Novedades en población, (17), 116-133. Recuperado el 16 de febrero de 2018, de https://biblat.unam.mx/es/revista/novedades-en-poblacion/articulo/territorios-teoria-y-disputas-por-el-desarrollo-rural
Mançano Fernandes, B. (2009). Sobre a tipologia de territórios. En M. Aurelio Saquet & E. Savério Sposito (Orgs.), Territórios e territorialidades: teorias, processos e conflitos (pp. 197-215). Recuperado el 7 de marzo de 2018, de http://www2.fct.unesp.br/docentes/geo/bernardo/BIBLIOGRAFIA%20DISCIPLINAS%20GRADUACAO/PENSAMENTO%20GEOGR%C1FICO%202017/2-LIVRO%20SAQUET%20E%20SPOSITO.pdf
Mançano Fernandes, B. (2008). La ocupación como una forma de acceso a la tierra en Brasil: una contribución teórica y metodológica. En S. Moyo & P. Yeros (Eds.), Recuperando la tierra. El resurgimiento de movimientos rurales en África, Asia y América Latina (pp. 335-357). Buenos Aires: CLACSO.
Murillo, S. (2014). El conflicto social en Michel Foucault. Conflicto Social, 1(01), 156-180.
Núñez, A. (Ed.). (2013). Tiempos itinerantes. Apropiación y expropiación de territorialidades sociales en ciudades argentinas. Mar del Plata, Argentina: EUDEM.
Oszlak, O. & O’Donnell, G. (1976). Estado y políticas estatales en América Latina: hacia una estrategia de investigación. Buenos Aires: CEDES.
Porto-Gonçalves, C. W. (2015). Pela vida, pela dignidade e pelo território: um novo léxico teórico político desde as lutas sociais na América Latina/Abya Yala/Quilombola. Polis. Revista Latinoamericana, (41), 1-12. Recuperado el 18 de febrero de 2018, de http://polis.revues.org/11027 DOI: https://doi.org/10.4067/S0718-65682015000200017
Porto-Gonçalves, C. W. (2009). De saberes y de Territorios: diversidad y emancipación a partir de la experiencia latino-americana. Polis. Revista de la Universidad Bolivariana, 8(22) 121-136. Recuperado el 7 de marzo de 2018, de https://polis.revues.org/2636
Saccucci, E. (2017a). Análisis de las perspectivas en torno a los conflictos territoriales. En I Congreso Paraguayo de Ciencias Sociales, del 11 al 13 de julio de 2017, Asunción, Paraguay.
Saccucci, E. (2017b). Análisis del programa Mi Casa Mi Vida en Córdoba y São Paulo. Territorios, (37), 157-177. DOI: https://doi.org/10.12804/revistas.urosario.edu.co/territorios/a.4830
Saccucci, E. & Romero, G. (2017). Las búsquedas de nuevos horizontes: la experiencia de Angelelli. En M. A. Ciuffolini (Comp.), Lucha por la tierra. Contexto e historias de las tomas de tierra en Córdoba (pp. 115-131). Córdoba, Argentina: EDUCC.
Saccucci, E., Alonso, M. C., Castro, M. P. A. & De la Vega, C. (2015). Conflictividades ambientales en la Córdoba de hoy. Presentado en las XI Jornadas de Sociología. Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Buenos Aires.
Saccucci, E. & Feldmann, N. (2013). En los márgenes del margen. El suelo de la periferia, entre la dominación y la resistencia. Studia Politicae, (30), 83-107.
Soneira, A. J. (2006). La teoría fundamentada en los datos (Grounded Theory) de Glaser y Strauss. En I. Vasilachis de Gialdino (Coord.), Estrategias de investigación cualitativa (pp. 42-59). Barcelona: Gedisa.
Svampa, M. (2013). Consenso de los «Commodities» y lenguajes de valoración en América Latina. Nueva sociedad, (244), 30-46.
Wahren, J. (2012). Movimientos sociales y territorios en disputa. Experiencias de trabajo y autonomía de la Unión de Trabajadores Desocupados de Gral. Mosconi, Salta. Trabajo y Sociedad, (19), 133-147. Recuperado el 8 de enero de 2018, de http://www.scielo.org.ar/pdf/tys/n19/n19a08.pdf

Publicado
Citas a este artículo:
Cómo citar
Número
Sección
Licencia
![]() Esta obra está bajo una licencia Atribución-NoComercial 4.0 Internacional (CC BY-NC 4.0)
Esta obra está bajo una licencia Atribución-NoComercial 4.0 Internacional (CC BY-NC 4.0)