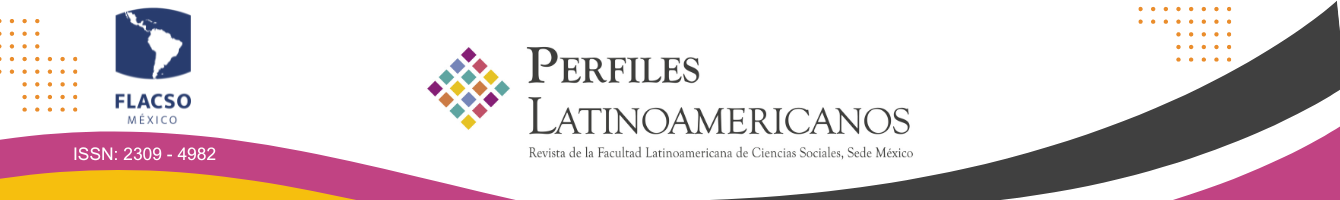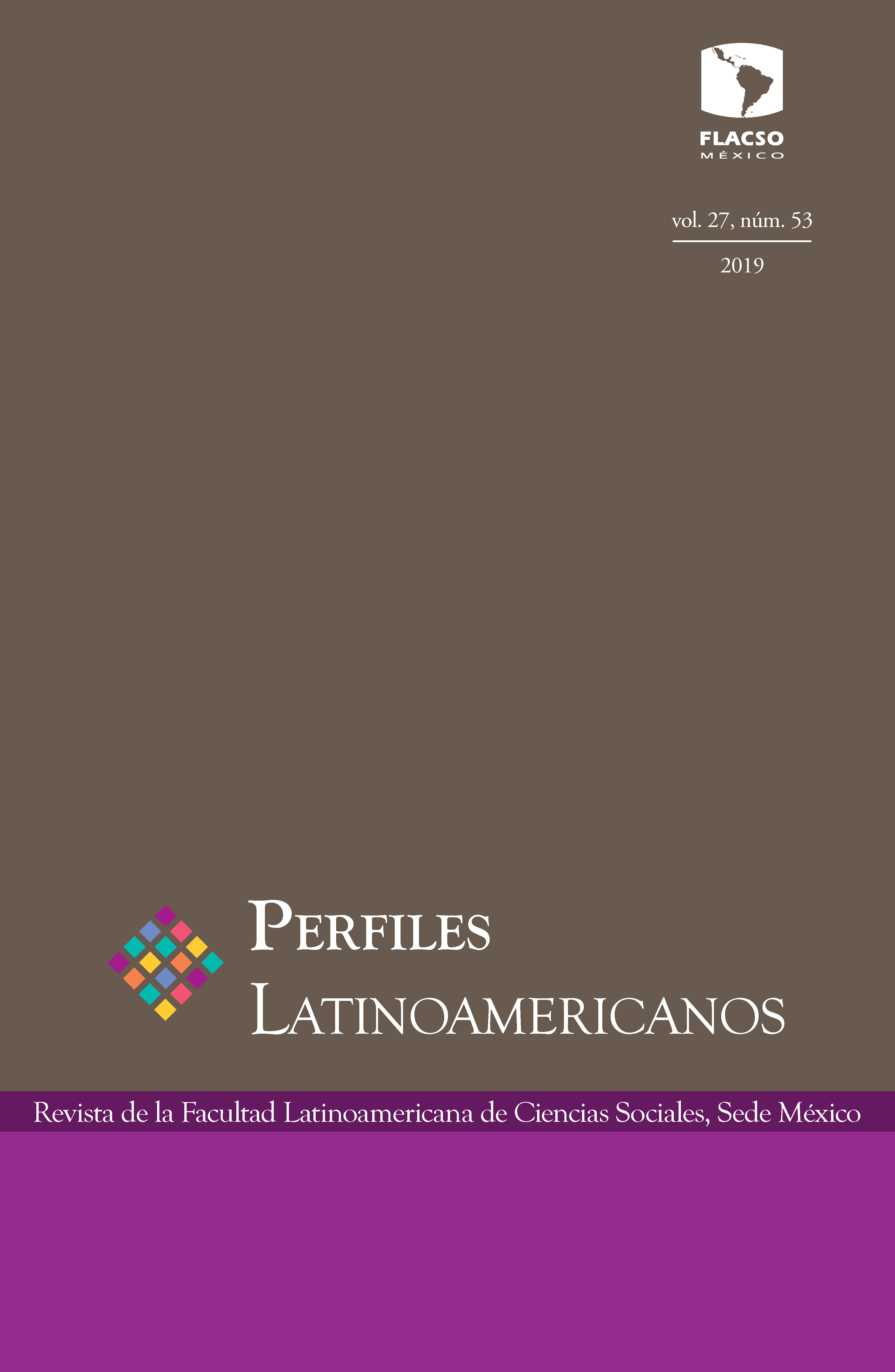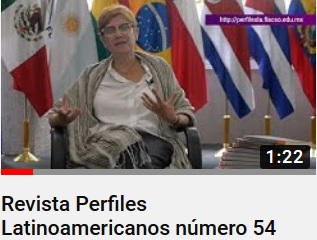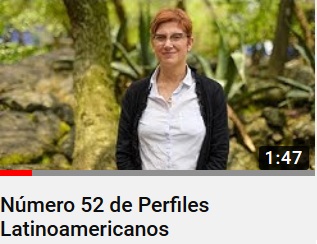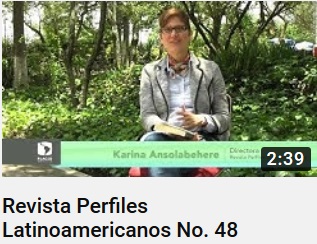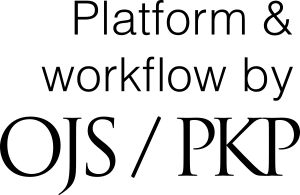Los negros y proyecto de nación brasileños del siglo XXI
DOI:
https://doi.org/10.18504/pl2753-010-2019Palabras clave:
Brasil, movimientos negros, brasilidad, proyecto de nación, políticas públicas.Resumen
El nuevo milenio le ha brindado a Brasil una nueva proyección internacional, posicionándolo como un país en constante transformación. Sin embargo, se hace necesario un análisis que nos lleve a conocer hasta dónde estas mutaciones han permitido que los negros brasileños logren ser partícipes y beneficiarios de los cambios ocurridos en el país. A través de un acercamiento en los ámbitos políticos, jurídicos y económico-sociales, pero también de la propia idea que de sí mismo tiene el brasileño, en este artículo se busca una aproximación a la realidad que actualmente vive el negro brasileño.
Descargas
Citas
Albuquerque, S. (2008). Combate ao Racismo. Brasilia: Fundacão Alexandre de Gusmão.
Araujo Pereira, A. (2013). O mundo negro. Relações Raciais e a Constituição do Movimento Negro Contemporâneo no Brasil. Río de Janeiro: Pallas/FAPERJ.
Até na Justiça, candomblé é alvo de intolerancia. (2014, 16 de mayo). Carta Capital. Recuperado el 4 de junio de 2015, de http://www.cartacapital.com.br/sociedade/ha-ofensa-e-fundamentalismo-na-decisao-contraria-a-umbanda-e-ao-candomble-7480.html
Azevedo, C. M. M. (2004). Onda Negra, medo Branco. O negro no imaginário das elites. Século XIX. São Paulo: Annablume.
Batalha, E. (2014). Discriminação ainda uma realidade. Radis: Saúde da População negra. Os males da desigualdade, (142), 10-15.
Benhabib, S. (2006). Las reivindicaciones de la cultura. Igualdad y diversidad en la era global. Buenos Aires: Katz Editores. DOI: https://doi.org/10.2307/j.ctvndv76q
Brandão, A. (Org.). (2007). Avaliando as experiências: A primeira avaliação. Río de Janeiro: CLACSO/UFRJ/DP&A Editora.
Cámara de Diputados. (1997, 13 de mayo). Ley 9.459. Recuperado el 8 de mayo de 2015, de www2.camara.leg.br/legin/fed/lei/1997/lei-9459-13-maio-1997-374814-publicacaooriginal-1-pl.html
Cardoso, F. H. (2002). “Prefácio”. En Programa Nacional de Direitos Humanos-PNDH II. Brasilia: Governo Federal.
Carli dos Santos, A. E. De & Rodrigues C. T. (2003). O governo FHC e o reconhecimento das desigualdades raciais no Brasil. XI Congresso Brasileiro de Sociologia, Campinas, septiembre.
Congresso Nacional tem redução no número de representantes. (2015). Correio Nagô. Informação do seu jeito. Recuperado el 22 de mayo de 2015, de http://correionago.com.br/portal/congresso-nacional-tem-reducao-no-numero-de-representantes-negros/
Chalhoub, S. (2006). Cidade Febril. Cortiços e epidemias na Corte Imperial. São Paulo: Companhia das Letras.
Diéguez Méndez, Y. (2010-2011). El derecho y su correlación con los cambios de la sociedad. Derecho y Cambio Social, VII(23), 1-28. Recuperado el 6 de mayo del 2015, de www.derechoycambiosocial.com/revista023/Derecho_y_cambio_social.pdf
Dilma indica substituto de Barbosa e opta por Corte 100% branca. (2015, 21 de abril). Afropress, Brasilia. Recuperado el 19 de mayo de 2015, de http://www.afropress.com/post.asp?id=18104
FHC Reconhece Zumbi como ‘Herói’. (1995, 21 de noviembre). Folha de São Paulo. Banco de Datos Folha. Recuperado el 26 de mayo de 2014, de http://almanaque.folha.uol.com.br/cotidiano_21nov1995.htm
Freyre, G. (2002). Como e porque escrevi Casa Grande & Senzala. En G. Freyre, Casa Grande & Senzala (pp. 701-721). Nanterre: ALLCA XX.
Freyre, G. (1933). Casa Grande & Senzala. Formação da Família Brasileira sob o regime da economia patriarcal. Río de Janeiro: Maia & Schimidt Ltda.
Gandelha Mendes, P. V. (2014). Ações afirmativas para Afrodescendentes: um estudo comparativo das Políticas de Reserva de Vagas no Ensino Superior do Brasil e Colômbia. En N. Gluz, M. Karolinski, I. Rodriguez Moyano, C. Talavera, I. Gaona López, P. V. Gadelha Mendes, L. Colabella & P. Vargas, Avances y desafíos en políticas públicas educativas: un análisis de casos en Argentina, Brasil, Colombia y Paraguay (pp. 195-250). Buenos Aires: CLACSO.
García Inda, A. (2000). Introducción. La razón del derecho: entre habitus y campo. En P. Bourdieu, Poder, derecho y clases sociales (pp. 9-60). Bilbao: Editorial Desclée de Brouwer.
García González, A. & Álvarez Pélaez, R. (2007). Las trampas del poder. Sanidad, eugenesia y migración. Cuba y Estados Unidos (1900-1940). Madrid: Consejo Superior de Investigaciones Científicas.
García González, A. & Álvarez Peláez, R. (1998). La raza perfecta. Eugenesia e higiene en Cuba (1898-1958). Madrid: Consejo Superior de Investigaciones Científicas.
Giménez, G. (2009). Identidades sociales. México: Conaculta/Instituto Mexiquense de Cultura.
Gomes, F. (2005). Negros e política (1888-1937). Río de Janeiro: Jorge Zahar Editor.
Gualberto, M. A. M. (2011). Mapa da intolerância religiosa 2011. Brasil: Violação ao Direito de Culto no Brasil. Río de Janeiro: Associação Afro-Brasileira Movimento do Amor ao Próximo. Recuperado el 13 de junio de 2014, de www.acaoeducativa.org.br/fdh/wp-content/uploads/2012/11/Mapa-da-intoler%C3%A2ncia-religiosa.pdf DOI: https://doi.org/10.21724/rever.v11i2.8147
Guimarães, A. S. A. (2002). Classes, Raças e Democracia. São Paulo: Editora 34.
Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA). (2014). Situação social da população negra por estado. Brasilia: Governo Federal.
Instituto Nacional de Colonización y Reforma Agraria (INCRA). (2012). Territórios Quilombolas. Relatório 2012. Recuperado el 11 de mayo de 2015, de www.seppir.gov.br/publicacoes/relatorio-sobre-os-territorios-quilombolas-incra-2012
Leys Stepan, N. (1985). Eugenesia, genética y salud pública: el movimiento eugenésico brasileño y mundial. Revista Latinoamericana de Historia de las Ciencias y la Tecnología, 2(3), 351-384.
Leys Stepan, N. (2005). A hora da Eugenía. Raça, gênero e nação na América Latina. Río de Janeiro: Fiocruz.
Lima, M. (2010). Desigualdades raciais e políticas públicas: ações afirmativas no governo Lula. Novos Estudos, (87), 76-95. DOI: https://doi.org/10.1590/S0101-33002010000200005
López Chávez, A. (2017). Afrodescendientes en América Latina. Estudio de caso de la movilización etnopolítica afromexicana de la Costa Chica de Guerrero y Oaxaca, México (1997-2016). Tesis de Doctorado en Derecho y Ciencia Política. Madrid: Universidad Autónoma de Madrid.
Moritz Schwarcz, L. (2008). O espetáculo das Raças. Cientistas, instituições e questão racial no Brasil 1870-1930. São Paulo: Companhia das Letras.
Mosquera Rosero-Labbé, C. (2010). La persistencia de los efectos de la “raza”, de los racismos y de la discriminación racial: obstáculos para la ciudadanía de personas y pueblos negros. En C. Mosquera Rosero-Labbé, A. Laó-Montes & C. Rodríguez Garavito (Eds.), Debates sobre ciudadanía y políticas raciales en las Américas Negras (pp. 17-108). Bogotá: Universidad del Valle.
Mulheres negras são 60% das mães mortas durante partos no SUS, diz Ministério. (2014, 20 de noviembre). Portal Áfricas. Recuperado el 30 de noviembre de 2014, de http://portalafricas.com.br/v1/mulheres-negras-sao-60-das-maes-mortas-durante-partos-no-sus-diz-ministerio/
Nascimento, A. do. (Org.). (1982). O Negro Revoltado. Río de Janeiro: Nova Fronteira.
Negros são 2,5 vezes mais vítimas de armas de fogo do que brancos no Brasil. (2015, 14 de mayo). Portal Áfricas. Recuperado el 14 de mayo de 2015, de http://portalafricas.com.br/v1/negros-sao-25-vezes-mais-vitimas-de-armas-de-fogo-do-que-brancos-no-brasil/
Nina Rodrigues, R. (1976). Os africanos no Brasil. São Paulo: Companhia Editora Nacional.
Pinto, María F. (2014). Tres Décadas de Brechas Salariales por Raza en Brasil. Un Análisis Más Allá de la Media. (Documento de Trabajo, núm. 169). Buenos Aires: Universidad Nacional de La Plata.
Presidencia de la República. (2011, 23 de diciembre). Decreto 7.655. Recuperado el 19 de mayo de 2015, de www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2011/Decreto/D7655.htm
Presidencia de la República. (1989, 5 de enero). Ley 7.716. Recuperado el 5 de abril de 2015, de www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L7716.htm
Presidencia de la República. (1988, 22 de agosto). Ley 7.668. Recuperado el 12 de abril de 2015, de www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L7668.htm
Presidencia de la República. (1850, 18 de septiembre). Ley 601. Recuperado el 19 de marzo de 2015, de www.planalto.gov.br/cCivil_03/LEIS/L0601-1850.htm
Profissionais negros são minoría no primeiro escalão do Executivo. (2014, 19 de abril). Correio Braziliense, Brasilia. Recuperado el 22 de mayo de 2015, de http://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/cidades/2014/04/19/interna_cidadesdf,423803/profissionais-negros-sao-minoria-no-primeiro-escalao-do-executivo.shtml
Reid Andrews, G. (1998). Negros e brancos em São Paulo (1888-1988). São Paulo: EDUSC.
Rodrigues, A, & Ralha, I. (2014). Retrato dos negros no Brasil. Red Angola, Infografía, 24 de octubre del 2014. Recuperado el 28 de noviembre de 2014, de http://www.redeangola.info/multimedia/retrato-dos-negros-no-brasil/
Roquette-Pinto, E. (1933). Ensaios de anthropologia brasiliana. São Paulo: Companhia Editora Nacional.
Santos, G. (2009). Relações raciais e desigualdade no Brasil. São Paulo: Selo Negro.
Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República. Brasil (SDHPR). (2010). Programa Nacional de Direitos Humanos (PNDH-3). Brasilia: Governo Federal.
Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial (SEPPIR-PR). Recuperado el 14 de mayo de 2015, de http://www.seppir.gov.br/sobre
Silva, J. A. da. (2006). Constituciones Iberoamericanas. Brasil. México: IIJ, UNAM.
Silva, S. R. da. (2012). Reconhecimento e políticas educacionais: apontamentos sobre o governo Lula. IX ANPED Sul Seminário de Pesquisa em Educação da Região Sul. Rio Grande do Sul.
Sinhoretto, J., Silvestre, G. & Schlittler, M. C. (2014). Desigualdade Racial e Segurança Pública em São Paulo: Letalidade policial e prisões em flagrante. São Paulo: Universidad Federal de San Carlos.
Skidmore, T. E. (2012). Preto no Branco. Raça e nacionalidade no pensamento brasileiro. São Paulo: Companhia das Letras.
Sousa Santos, B. de. (2006). Reinventar la democracia. Reinventar el Estado. Buenos Aires: CLACSO.
Tavares Bastos, A. C. (1938). Cartas do solitário. Brasil: Companhia Editora Nacional.
Urías Horcasitas, B. (2007). Historias secretas del racismo en México. México: Tusquets.
Vainer Schucman, L. & Fachim, F. (2015). ‘Minha mãe pintou meu pai de branco’: afetos e negação da raça em famílias inter-raciais, IV Jornadas de Estudios Afolatinoamericanos del GEALA. Buenos Aires.
Velasco Molina, M. (2017). La participación de los afrodescendientes en el Ministerio de Relaciones Exteriores en Brasil. Revista Culturales, 5(2), 107-156. Recuperado de culturales.uabc.mx/index.php/Culturales/issue/view/36 DOI: https://doi.org/10.22234/recu.20170502.e305
Velasco Molina, M. (2016). Teorías y democracia raciales. La resignificación de la cultura negra en Brasil. México: CIALC/UNAM.
Velasco Molina, M. (2014). Las primeras aproximaciones de la política exterior de Brasil en África y la utilización de las prácticas culturales de la población negra brasileña. De Raíz Diversa, 1(2), 213-244. DOI: https://doi.org/10.22201/ppela.24487988e.2014.2.58281
Verena, A. & Araujo Pereira, A. (2007). Histórias do movimento negro no Brasil.
Depoimentos ao CPDOC. Río de Janeiro: Pallas/Fundacão Getulio Vargas.
Waiselfisz, J. J. (2015). Mapa da Violência 2015: Mortes Matadas por Armas de Fogo. Brasilia: Governo Federal.
Werneck, J. (2014). Internalização do racismo afeta a saúde. Radis: Saúde da População negra. Os males da desigualdade, (142), 14-15.
Wieviorka, M. (2009). El racismo: una introducción. Barcelona: Gedisa.
Publicado
Citas a este artículo:
Cómo citar
Número
Sección
Licencia
![]() Esta obra está bajo una licencia Atribución-NoComercial 4.0 Internacional (CC BY-NC 4.0)
Esta obra está bajo una licencia Atribución-NoComercial 4.0 Internacional (CC BY-NC 4.0)