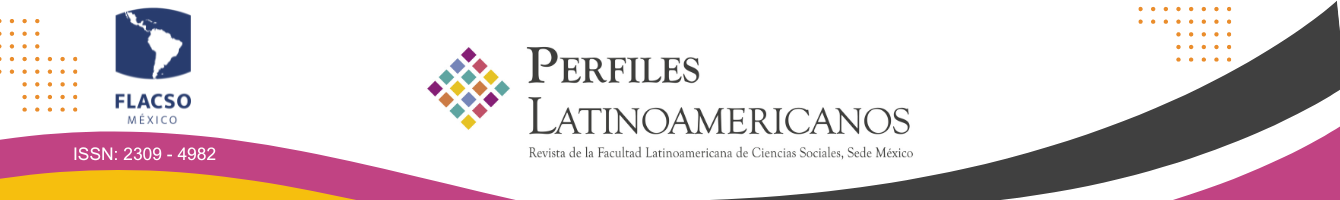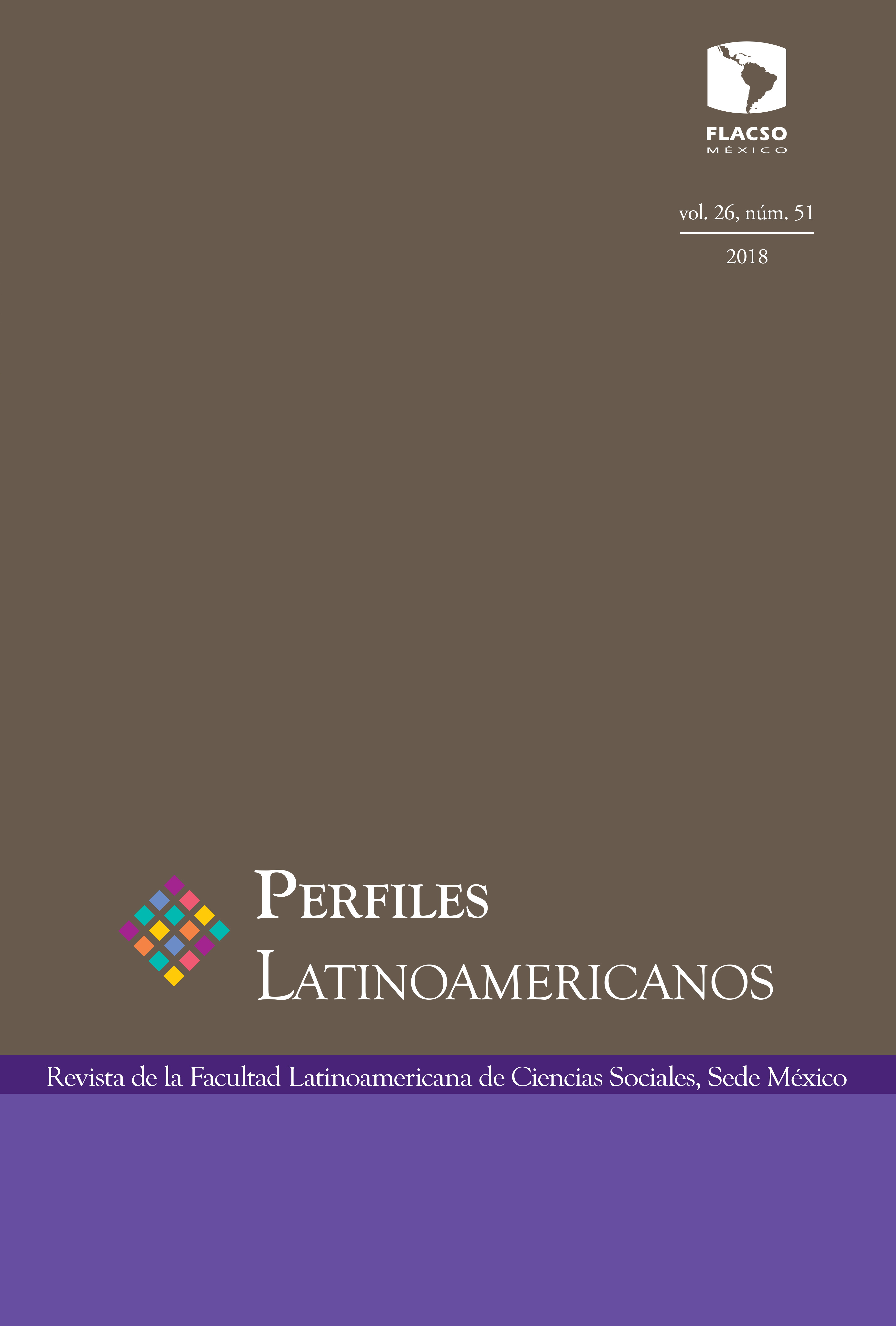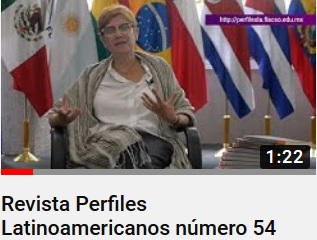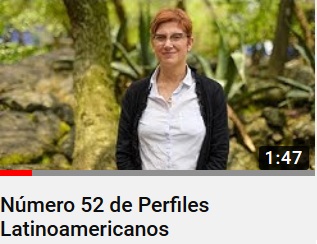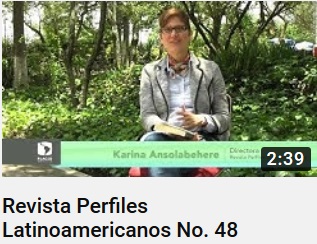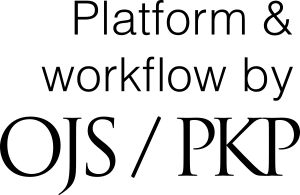Gestión de la diversidad en escuelas chilenas de frontera
DOI:
https://doi.org/10.18504/pl2651-005-2018Palabras clave:
Inclusión, estudiantes migrantes, frontera, gestión de la diversidad, educación, profesores.Resumen
Este artículo explora el modelo de gestión de la diversidad que se observa en las representaciones de las prácticas docentes y que manifestó un grupo de profesores de alumnos inmigrantes en Arica, ciudad de la frontera chilena con Perú y Bolivia. Utilizando un enfoque cualitativo y a través de entrevistas en profundidad y el análisis de contenido, se ha podido advertir la inexistencia de medidas inclusivas en el aula, lo que los docentes justifican con el argumento de que su deber es tratar por igual a todos los estudiantes, demostrando así una postura asimilacionista ante la diversidad.
Descargas
Citas
Abajo, J. & Carrasco, S. (2004). Experiencias y trayectorias de éxito escolar de gitanas y gitanos en España. Encrucijadas sobre educación, género y cambio cultural. Madrid: cide/Instituto de la Mujer. Recuperado el 14 de octubre de 2015, de https://www.gitanos.org/upload/04/70/1.5EXP_Experiencias_y_trayectorias_de_exito_escolar_de_gitanas_y_gitanos_en_Espana.pdf
Alvites, L. & Jiménez, R. (2011). Niños y niñas migrantes, desafío pendiente. Innovación educativa en escuela de Santiago de Chile. Synergies Chili, (7), 121-136.
Booth, T. & Ainscow, M. (2002). Índice de inclusión: desarrollando el aprendizaje y la participación en las escuelas. Santiago de Chile: unesco-orealc.
Caballero, Z. (2001). Aulas de colores y sueños: la cotidianeidad en las escuelas multiculturales. Barcelona: Octaedro.
Castro, A. (2011). Acculturation Strategies and Psychological and Sociocultural Adaptation of Foreign Students in Argentina. Interdisciplinaria, 28(1), 115-130.
Díaz, A., Ruz, R., Galdames, L. & Tapia, A. (2012). El Arica peruano de ayer. Siglo xix. Atenea, (505), 159-184. DOI: https://doi.org/10.4067/S0718-04622012000100008
Dovigo, F. (2014). El tratamiento de la diversidad en las instituciones educativas. En Gairín, J. (Coord.). Colectivos vulnerables en la Universidad. Reflexiones y propuestas para la intervención (pp. 87-118). Madrid: Wolters Kluwer España.
Duschatzky, S. & Skliar, C. (2000). La diversidad bajo sospecha. Reflexiones sobre los discursos de la diversidad y sus implicancias educativas. Cuaderno de Pedagogía Rosario, IV(7), 1-13.
Gairín, J. & Iglesias, E. (2010). El programa curricular en contextos escolares con fuerte presencia de los alumnos de familia inmigrante. Bordón, 62(1), 61-75.
Gairín, J. (Coord.). (2014). Colectivos vulnerables en la Universidad. Reflexiones y propuestas para la intervención. Madrid: Wolters Kluwer Educación. Recuperado el 16 de octubre de 2015, de https://www.dropbox.com/s/7jb4abuoqpyyloq/ACCEDES%20II_2014.pdf?dl=0
Giovine, R. & Martignoni, L. (2011). La escuela media bajo el mandato de la obligatoriedad, Cadernos Cedes, 31(84), 175-194. DOI: https://doi.org/10.1590/S0101-32622011000200002
Glaser, B. & Strauss, A. (1967). Discovery of Grounded Theory. Chicago: Aldine.
Gómez, J. (2005). Pautas y estrategias para entender y atender la diversidad en el aula. Pulso, (28), 199-214. DOI: https://doi.org/10.58265/pulso.4939
González, S. (2002). Chilenizando a Tunupa. La escuela pública en el Tarapacá andino 1880-1990. Santiago: dibam.
Hannoun, H. (1992). Els guettos de l’escola. Per una educació intercultural. Vic: Eumo Editorial.
Hernández, M. (2011). La migración peruana en Chile y su influencia en la relación bilateral durante el gobierno de Michelle Bachelet (2006-2010). Tesis de Maestría en Estudios Internacionales. Instituto de Estudios Internacionales-Universidad de Chile. Santiago de Chile.
Hombrados, I. & Castro, M. (2013). Apoyo social, clima social y percepción de conflictos en un contexto educativo intercultural. Anales de Psicología, 29(1), 108-122. Recuperado el 21 de octubre de 2015, de http://dx.doi.org/10.6018/analesps.29.1.123311 DOI: https://doi.org/10.6018/analesps.29.1.123311
Imilán, W., Márquez, F. & Stefoni, C. (2015). Rutas migrantes en Chile. Habitar, festejar y trabajar. Santiago de Chile: Ediciones Alberto Hurtado.
Jackson, P. (2001). La vida en las aulas. Madrid: Morata.
Jiménez, F. (2013). Discursos y prácticas educativas en la escuela multicultural. Tesis doctoral. Universidad Autónoma de Barcelona.
Jiménez, L. (2007). Cuando estudiamos pertenencias étnicas en educación ¿nos ayudan los modelos de análisis basados en categorías étnicas? emigra Working Papers, 102. Recuperado el 22 de julio de 2014, de www.emigra.org.es.
Martín-Crespo, Mª. & Salamanca, A. (2007). El muestreo en la investigación cualitativa. Nure Investigación, (27). Recuperado el 14 de octubre de 2015, de http://www.nureinvestigacion.es/OJS/index.php/nure/article/view/340/330
Mendoza, R. (2014). Evaluando políticas públicas educativas etnográficamente: reflexiones metodológicas. En Cárcamo Vásquez, E. (Ed.). Contextos múltiples de socialización y aprendizaje. Un análisis desde la etnografía de la educación. Making of... Construcciones etnográficas de la educación. Recuperado el 14 de octubre de 2015, de http://espacio.uned.es/fez/eserv/bibliuned:500383IIICongresoEtnografia-1005/Documento.pdf
Mondaca, C. (2008). Identidades sociales y representaciones políticas en conflicto: El sistema educativo chileno en Los Andes de Arica, 1884-1929. Revista Anthropológica, 26(26), 33-62. DOI: https://doi.org/10.18800/anthropologica.200801.002
Mondaca, C. & Aguirre, C. (2011). Estado nacional y comunidad andina. Disciplinamiento y articulación social en Arica, 1880-1929. Revista de Historia, 44(1), 5-50. DOI: https://doi.org/10.4067/S0717-71942011000100001
Mondaca, C. & Gajardo, Y. (2013). La educación intercultural bilingüe en la región de Arica y Parinacota, 1980-2010, Diálogo Andino, (42), 69-87. Recuperado el 4 de octubre de 2015, de http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0719-26812013000200007&lng=es&tlng=es. 10.4067/S0719-26812013000200007 DOI: https://doi.org/10.4067/S0719-26812013000200007
Mondaca, C., Rivera, P. & Aguirre, C. (2013). La escuela y la Guerra del Pacífico. Propuesta didáctica de historia para la inclusión educativa en contextos transfronterizos del norte de Chile. Si Somos Americanos. Revista de Estudios Transfronterizos, 13(1), 123-148. DOI: https://doi.org/10.4067/S0719-09482013000100006
Mondaca, C., Gajardo, Y. & Sánchez, E. (2014). Violencia sociopolítica en Arica y Tacna, 1900-1920. En Díaz Araya, A., Ruz Zagal, R. & Galdames Rosas, L. (Comps.). Tiempos Violentos. Fragmentos de Historia Social en Arica (pp. 63-74). Arica: Ediciones Universidad de Tarapacá.
Mondaca, C., Rivera, P. & Gajardo, Y. (2014). Educación parvularia e inclusión en el norte de Chile. Formando pequeños chilenos en las aulas de Tarapacá. Revista Alpha, (39), 251-266. DOI: https://doi.org/10.4067/S0718-22012014000200017
Morales, V. & Molina, C. (2003). Reasentamiento involuntario: integración y civilización. Bitácora Urbano Territorial, 1(7), 19-25. Recuperado el 3 de octubre de 2015, de http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=74810704
Morín, E. (1995). El pensamiento complejo. Madrid: Gedisa.
Navas, L., Holgado, F. & Sánchez, A. (2009). Predicción de los estereotipos académicos ante los estudiantes inmigrantes. Horizontes Educacionales, 14(2), 37-47.
Pavez Soto, I. (2013). La infancia como sujeto de las políticas públicas e intervenciones sociales: El caso de la niñez migrante en el Chile del siglo xxi. Recuperado el 3 de octubre de 2015, de http://actacientifica.servicioit.cl/biblioteca/gt/GT9/GT9_PavezSotoI.pdf
Poveda, D. (2003). Saberes sociolingüísticos en una clase multicultural. En Poveda, D. (Coord.). Entre la diferencia y el conflicto. Miradas etnográficas a la diversidad cultural en educación (pp. 67-98). Cuenca: Ediciones de la Universidad de Castilla-La Mancha.
Romero, J. (2004). Latinoamérica: Las ciudades y las ideas (2a. ed.). Buenos Aires: Siglo XXI Editores.
Riquelme, J. & Alarcón, G. (2008). El peso de la historia en la inmigración peruana en Chile. Revista Polis, 7(20), 299-310. DOI: https://doi.org/10.4067/S0718-65682008000100016
Sauquillo, J. (1987). Poder político y sociedad normalizada en Michael Foucault. Revista de Estudios Políticos (Nueva Época), (56), 181-203.
Schmelkes, S. (2009). Interculturalidad, democracia y formación valoral en México. Revista Electrónica de Investigación Educativa, 11(2), 1-10.
Taylor, S., Sherman, D., Kim, H., Jarcho, J., Takagi, K. & Dunagan, M. (2004). Culture and Social Support: Who Seeks it and Why? Journal of Personality and Social Psychology, (87), 354-362. DOI: https://doi.org/10.1037/0022-3514.87.3.354
Tarrow, N. (1990). A Tri-level Model of Intercultural Education in Two Regions of Spain. Frankfurt: Deutsches Institut für Internationale Pädagogische Forschung.
Tolosana, C. (2014). La atención a grupos vulnerables. Un reto social y universitario. En Gairín, J. (Coord.). Colectivos vulnerables en la Universidad. Reflexiones y propuestas para la intervención (pp. 21-31). Madrid, Wolters Kluwer España.
Touraine, A. (2000). ¿Podremos vivir juntos? Iguales y diferentes. México: Fondo de Cultura Económica.
Valdivieso, P. (2007). A propósito de las relaciones Chile-Bolivia-Perú: Percepciones, experiencias y propuestas. Bicentenario. Revista de Historia de Chile y América, 6(2), 99-123.
Vásquez, A. & Martínez, I. (1996). La socialización en la escuela. Una perspectiva etnográfica. Barcelona: Paidós.
Woods, P. (1987). La escuela por dentro. La etnografía en la investigación educativa. Barcelona: Paidós.
Zapata, A. (2011). Vida familiar en el contexto de la migración internacional materna o paterna. Hijos e hijas que reciben remesas. Medellín: Comfenalco.
Publicado
Citas a este artículo:
Cómo citar
Número
Sección
Licencia
![]() Esta obra está bajo una licencia Atribución-NoComercial 4.0 Internacional (CC BY-NC 4.0)
Esta obra está bajo una licencia Atribución-NoComercial 4.0 Internacional (CC BY-NC 4.0)