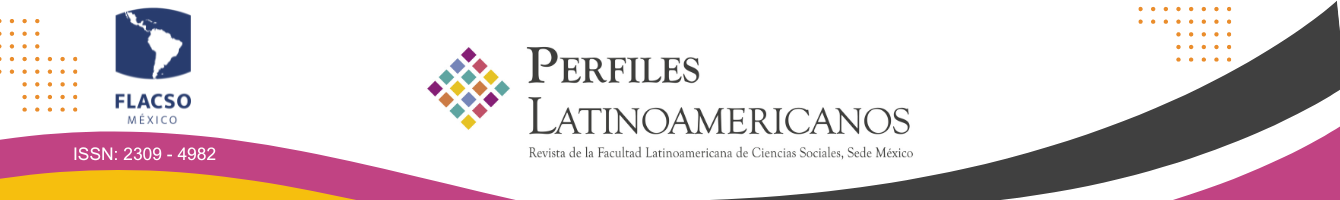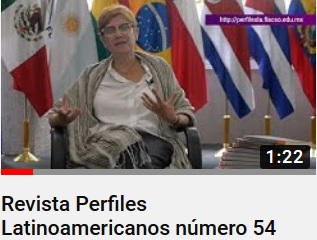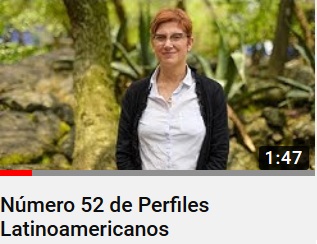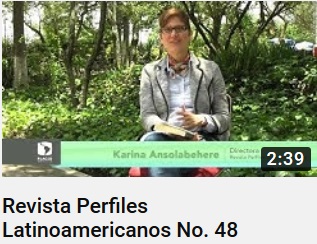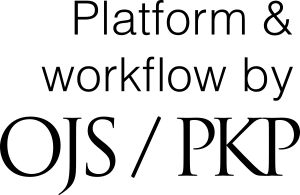Las transiciones cubanas posnoventa: entre experiencias y expectativas
DOI:
https://doi.org/10.18504/10.18504/pl2754-001-2019Resumen
Las transiciones que se han dado en Cuba a partir de los años noventa se han sustentado en la elaboración de rupturas y continuidades temporales entre pasado, presente y futuro, reordenando y resignificando el espacio de la experiencia y el horizonte de expectativas. En ello ha tenido un rol principal la clase dirigente como instauradora de la transición. El objetivo de este artículo es revelar el proceso de rupturas-continuidades producidas por medio del relato de la clase dirigente sobre y entre el campo de la experiencia y el horizonte de expectativa durante este periodo.
Descargas
Citas
Alonso, A. (2007). Sobre la transición socialista en Cuba: un simposio. Temas, (50-51), 126-162.
Baran, P. (1968). Excedente económico e irracionalidad capitalista. Argentina: Ediciones Pasado y Presente.
Bettelheim, Ch. (1964). Formas y métodos de la planificación socialista y nivel de desarrollo de las fuerzas productivas. El Trimestre Económico, 31(124), 513-534.
Bobes, C. (Ed.). (2015). ¿Ajuste o transición? Impacto de la reforma en el contexto del restablecimiento de las relaciones con Estados Unidos. México: Flacso México.
Carranza, J., Gutiérrez, L. & Monreal, P. (1995). Cuba: la reestructuración de la economía. Una propuesta para el debate. Sevilla: Consejo Superior de Investigaciones Científicas.
Castro, F. (1997). Informe Central al V Congreso del PCC. Recuperado el 14 de enero de 2016, de http://www.granma.cu/file/pdf/PCC/5congreso/Informe-Central-V-Congreso.pdf
Castro, F. (1995). Discurso pronunciado en la clausura del festival juvenil internacional Cuba Vive. Recuperado el 22 de diciembre de 2015, de http://www.fidelcastro.cu/es/discursos/discurso-pronunciado-en-la-clausura-del-festival-juvenil-internacional-cuba-vive-en-ciudad
Castro, F. (1991a). Informe central al IV Congreso del PCC. Recuperado el 11 de enero de 2016, de http://www.granma.cu/file/pdf/PCC/4congreso/Discurso-de-Fidel-inauguracion-del-IVcongreso.pdf
Castro, F. (1991b). Discurso clausura del VI foro nacional de piezas de repuesto, equipos y tecnologías de avanzada. Recuperado el 15 de diciembre de 2015, de http://www.cuba.cu/gobierno/discursos/1991/esp/f161291e.html
Castro, F. (1990). Discurso pronunciado en el XXXVII Aniversario del Asalto al Cuartel Moncada. Recuperado el 15 de diciembre de 2015, de http://www.fidelcastro.cu/es/discursos/discurso-pronunciado-por-el-acto-central-por-el-xxxvii-aniversario-del-asalto-al-cuartel
Castro, F. (1990). Discurso pronunciado en la clausura del XVI congreso de la CTC. Recuperado el 15 de diciembre de 2015, de http://www.cuba.cu/gobierno/discursos/1980/esp/f301080e.html
Castro, F. (1983). Discurso pronunciado en el Acto celebración XXX Aniversario Asalto al Cuartel Moncada. Recuperado el 16 de diciembre de 2015, de http://www.fidelcastro.cu/es/discursos/discurso-pronunciado-en-el-acto-conmemorativo-del-xxvii-aniversario-del-asalto-al-cuartel
Castro, F. (1984a). Discurso pronunciado en la clausura del XV Congreso de la CTC. Recuperado el 11 de diciembre de 2015, de http://www.fidelcastro.cu/pt-pt/node/1617
Castro, R. (2016). Informe central al VII Congreso del PCC. Recuperado el 20 de abril de 2016, de http://www.cubadebate.cu/noticias/2016/04/17/informe-central-al-vii-congreso-del-partido-comunista-cuba/
Castro, R. (2014a). Alocución realizada por los medios 17 diciembre 2014. Recuperado el 18 de diciembre de 2014, de http://www.cubadebate.cu/opinion/2014/12/17/alocucion-del-presidente-cubano-los-cinco-ya-estan-en-cuba/
Castro, R. (2011). Informe central al VI Congreso del PCC. Recuperado el 1 de mayo de 2011, de http://www.granma.cu/file/pdf/PCC/6congreso/informe_central_6to_congreso.pdf
Castro, R. (2008). Discurso pronunciado en el Segundo Período de Sesiones de la VII Legislatura de la Asamblea Nacional del Poder Popular. Recuperado el 5 de enero de 2009, de http://www.juventudrebelde.cu/cuba/2008-12-28/clausura-raul-segundo-periodo-de-sesiones-de-la-vii-legislatura-de-la-asamblea-nacional-del-poder-popular
Chaguaceda, A. & Alzugaray, C. (2013). Cuba: Institutional Challenges for a Heterodox Reform. En M. Font & C. Riobó (Eds.), Handbook of Contemporary Cuba. Economy, Politics, Civil Society and Globalization (169-175). Boulder: Paradigm Publishers.
Domínguez, M. (1998). Generaciones y mentalidades. Temas, (14), 26-34.
Dubar, C. (2014). Du temps aux temporalités: pour une conceptualisation multidisciplinaire. Temporalités, (20). Recuperado el 21 de julio de 2015, de http://temporalites.revues.org/2942 DOI: https://doi.org/10.4000/temporalites.2942
Espina, M. (2012). Retos y cambios de la política social. En P. Vidal Alejandro & O. E. Pérez Villanueva (Comps.), Miradas a la economía cubana. El proceso de actualización (157-176). La Habana: Caminos.
Espina, M. (2008). Políticas de atención a la pobreza y la desigualdad. Buenos Aires: CLACSO.
Everleny, O. & Vidal, P. (2012). Apertura al cuentapropismo y la microempresa, una pieza clave del ajuste estructural. En P. Vidal Alejandro & O. E. Pérez Villanueva (Comps.), Miradas a la economía cubana. El proceso de actualización (41-52 ). La Habana: Caminos.
Everleny, O. (2009). La estrategia económica cubana: medio siglo de socialismo. Cahiers des Amériques latines, (57-58). Recuperado el 12 mayo 2016. doi: 10.4000/cal.1206 DOI: https://doi.org/10.4000/cal.1206
Feinberg, R. & Piccone, T. (Eds.). (2014). Cuba’s Economic Change in Comparative Perspective. Washington, D. C.: Brookings Institution/Universidad de La Habana.
Guanche, J. (2012). La verdad no se ensaya. Cuba: el socialismo y la democracia. Santiago: Universidad Alberto Hurtado.
Giddens, A. (2015). La constitución de la sociedad. Bases para la teoría de la estructuración. Buenos Aires: Amorrortou.
Hartog, F. (2012). El tiempo de las víctimas. Revista de Estudios sociales, (44), 12-19. DOI: https://doi.org/10.7440/res44.2012.02
Hankiss, E. (2007). Transition or transitions? The transformation of eastern central Europe 1989-2007. Recuperado el 12 junio 2017, de https://www.eurozine.com/transition-or-transitions/
Jelin, E. (2013). Memoria y democracia. Una relación incierta. Revista Mexicana de Ciencias Políticas y Sociales, 51(2), 129-144. DOI: https://doi.org/10.5354/0716-1077.2013.30162
Koselleck, R. (1993). Futuro pasado. Para una semántica de los tiempos históricos. Barcelona: Paidós.
Lechner, N. (2006). Los patios interiores de la democracia. Santiago de Chile: LOM.
Lenin, V. (2009). El Estado y la revolución. Madrid: Fundación Federico Engels.
Linz, J. (1986). Del autoritarismo a la democracia. Estudios públicos, (23). Recuperado el 20 abril de 2015, de https://www.cepchile.cl/cep/site/artic/20160303/asocfile/20160303184037/rev23_jlinz.pdf
Linz, J. (1990). Transiciones a la democracia. REIS, (51), 7-33. DOI: https://doi.org/10.2307/40183478
Löwy, M. (2004). El pensamiento del Che Guevara. México: Siglo XXI.
Martínez Heredia, F. (1989). Che, el socialismo y el comunismo. La Habana: Casa de Las Américas.
Martínez Heredia, F. (1988). Desafíos del socialismo cubano. La Habana: Centro de Estudios sobre América.
Mesa-Lago, C. (2015). Las reformas estructurales de Raúl Castro: análisis y evaluación de sus efectos macro y micro. En C. Bobes (Ed.), ¿Ajuste o transición? Impacto de la reforma en el contexto del restablecimiento de las relaciones con Estados Unidos. México: Flacso México.
Monreal, P. (2002). La globalización y los dilemas de las trayectorias económicas de Cuba. Temas, (30), 4-17.
Monreal, P. & Carranza, J. (1997). Problemas del desarrollo en Cuba: realidades y conceptos. Temas, (11), 30-40.
Morlino, L. (1986). Consolidación democrática. Definición, modelos, hipótesis. REIS, (35), 7-61. DOI: https://doi.org/10.2307/40183153
O’Donnell, G. (1989). Transiciones, continuidades y algunas paradojas. Cuadernos Políticos, (56), 19-36.
O’Donnell, G. & Schmitter, P. (1991). Transiciones desde un gobierno autoritario. Conclusiones tentativas sobre las democracias inciertas. Buenos Aires: Paidós.
Pañellas, D. (2013). ¿Será posible el cambio de mentalidades? Temas, (73), 91-99.
Partido Comunista de Cuba (PCC). (2011). Lineamientos de la Política Económica y social del partido y la Revolución. 18 abril 2011. Recuperado el 3 de mayo de 2015, de http://www.cuba.cu/gobierno/documentos/2011/esp/l160711i.pdf
Partido Comunista de Cuba (PCC). (1991). Resolución sobre el Desarrollo Económico del país. IV Congreso PCC. Recuperado el 15 de mayo de 2015, de http://congresopcc.cip.cu/wp-content/uploads/2011/02/IV-congreso_Resoluci%C3%B3n-economica.pdf
Sklodowska, E. (2016). Invento, luego resisto. El Período Especial en Cuba como experiencia y metáfora (1990-2015). Santiago: Cuarto Propio.
Swezzy, P. & Bettelheim, Ch. (1973). Algunos problemas actuales del socialismo. Madrid: Siglo XXI.
Valdés, J. (1996). Notas sobre el sistema político cubano. En H. Dilla (Comp.), La democracia en Cuba y el diferendo con los Estados Unidos. La Habana: CEA.

Publicado
Citas a este artículo:
Cómo citar
Número
Sección
Licencia
![]() Esta obra está bajo una licencia Atribución-NoComercial 4.0 Internacional (CC BY-NC 4.0)
Esta obra está bajo una licencia Atribución-NoComercial 4.0 Internacional (CC BY-NC 4.0)